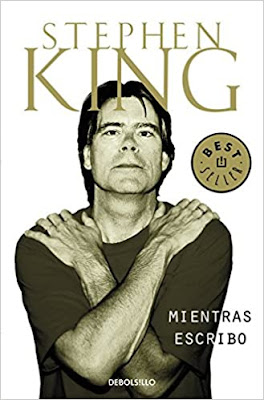El confinamiento, deseable el primer día, se transformó en incertidumbre y malestar cuando llegó la segunda semana. Pequeñas, viejas enfermedades regresaron. También cierto complejo de Peter Pan. ¿Quién quiere ser mayor y volver a salir a buscarse la vida en la calle impía?. La vuelta de la normalidad era atemorizante, pero el encierro era un narcótico de efectos perversos que me mataría antes. Y yo no quería morir, sólo nacer otra vez.
Evadirme, tornarme niño, diferirme de realidad, presente o futura. Volver al pasado.
El cine clásico regresó como una obsesión, si acaso se había ido alguna vez. Es otra de mis viejas pequeñas enfermedades, que se ha impuesto, decidida, en estos meses de encierro, pero a ella le concedo un efecto benigno. Es una enfermedad, sí, pero también es cura, tabla de salvación. Los clásicos no me matarán, aunque merezca la pena morir por ellos.
Lo anunciaba en el post anterior: ya no veo más cine que aquel que me gusta. Y el cine que me gusta es viejo. Siempre me hipnotizó, incluso cuando lo desconocía. Me parecía atractivo, augusto, hermoso, perturbador, más que nunca en blanco y negro. Desde entonces, lo identificaba con la calidad.
Lo anunciaba en el post anterior: ya no veo más cine que aquel que me gusta. Y el cine que me gusta es viejo. Siempre me hipnotizó, incluso cuando lo desconocía. Me parecía atractivo, augusto, hermoso, perturbador, más que nunca en blanco y negro. Desde entonces, lo identificaba con la calidad.
Evocar los clásicos en cualquier forma de arte es un proceso de selección y comparación. Decimos por inclinación que la mejor música es la orquestal o que las grandes novelas se escribieron antes de 1945, porque la remembranza nos ahorra lo malo y destaca lo excelente. Se valora y se entiende mejor en retrospectiva; por ello, la comparación con la cultura de épocas recientes es injusta y no es válida. Sólo el tiempo es juez.
Pero es indudable que el cine norteamericano ha perdido muchísimos vatios de emoción y elocuencia por el camino. Sucedió hace muchos decenios. El derrumbe del cine clásico es también un cuento viejo. Yo ni había nacido, ni tú tampoco, cuando el modo de hacer películas que gustaba a mi abuela se acabó y se cambió por otro, más cercano al que hoy conocemos.
¿Qué es lo que ha perdido?
El otro día veía El cuervo, título noir que consagró a a Alan Ladd. Desde la primera secuencia, irrumpe el voltaje fabulador del cine de entonces.
El otro día veía El cuervo, título noir que consagró a a Alan Ladd. Desde la primera secuencia, irrumpe el voltaje fabulador del cine de entonces.
Se sabe todo lo necesario de ese personaje con la primera imagen. La posición de la cámara, los objetos del decorado, la postura del actor. No es necesaria una palabra, ni un solo corte de montaje. Es la puesta en escena, lo que se ve, lo que sucede en ella. Es un arranque modélico, que atrapa, sienta el tono y da pie a la siguiente imagen, en una película que ni es una obra maestra ni está dirigida por un gran nombre, pero forma parte de un tiempo en que lo impecable era sello de marca.
Décadas después, esa imagen es improbable en una sociedad de espectadores acostumbrados al espectáculo por el espectáculo, a pantallas llenas de información superflua y siempre, siempre a riesgo de aburrirse.
El cine de antes invita, el de ahora, machaca. Pienso, por ejemplo, en Rocketman, el biopic dedicado a Elton John, en el que no recuerdo una sola secuencia donde la cámara se estuviese quieta y el montaje no la digiriese como quien echa salchichas.
El cine de antes invita, el de ahora, machaca. Pienso, por ejemplo, en Rocketman, el biopic dedicado a Elton John, en el que no recuerdo una sola secuencia donde la cámara se estuviese quieta y el montaje no la digiriese como quien echa salchichas.
El cine de antes se escribía como una novela. Era de formas aristotélicas, elegante pero siempre sexual, y muy misterioso. El cine que se produce hoy es amorfo y su única referencia, de alcance corto, es el propio audiovisual.
El cine de antes es Brahms. El de ahora, ¡yo qué sé!... las Spice Girls.
El cine de antes es Brahms. El de ahora, ¡yo qué sé!... las Spice Girls.
Sí, generalizo, pero quien sepa de lo que hablo, entiende la diferencia. Se aprecia a simple vista, incluso en los títulos más celebrados de los últimos tiempos. Sus duraciones desmesuradas, sus notorios errores. Y esa insipidez. No hay cosa que me espante más del cine contemporáneo que su sosería.
El cine clásico es puro aroma. Narcótico para este corazón confinado.
Sé bien que, en mi admiración, pesan la nostalgia por un tiempo nunca vivido, la fascinación por el hechizo - eso que llaman glamour - y la personalidad de sus actores. Pero esa hermosa tramoya se sustenta en unas bases sólidas y en otros atractivos más profundos. Son éstos su caligrafía, la reunión de talentos incontestables, el encuentro entre contención y apasionamiento y también las ocasionales, maravillosas caídas desenfrenadas en el rídiculo, a los pasos de Shakespeare o las grandes óperas.
Como todo universo artístico escapado del realismo, irrumpe esa condición de fantasmagoria, de sueño, de lo que vuelve de la muerte y atormenta. El cine clásico vuelve y me atormenta. Es, a falta de una palabra equivalente en castellano, haunting.
¿A qué viene esta reivindicación? Es la enésima vez que escribo que mi corazón está en el cine producido en una época lejana. No es más que una cuestión de gustos.
Puedo defender que sea mejor y daré todos los argumentos para afirmar esta tesis, pero he oído muchos - y algunos convincentes - de por qué no es mejor y por qué estuvo bien que terminase.
No pretendo convencer a nadie, ni que esto sea un manifiesto más en la era de los manifiestos.
Esta reivindicación viene porque se me acabó el sentido del deber con el cine. Ya no veo, ni veré, otras películas que aquellas que me gusten, agraden e interesen. Esa tendencia de los cinéfilos de verlo todo,con el tic de verse como críticos o historiadores de cine, es un tanto enfermiza y no tiene sentido. Porque el cine no es una religión, aunque lo entendamos así los que lo amamos. El cine es ocio.
Diré ahora que, aunque lo amo, el cine me aburre horriblemente, me impacienta, me hace sentir que pierdo el tiempo en muchas más ocasiones de las que me produce el efecto contrario.
Pienso en la hora y media que soporté el último plato de gachas de Martin Scorsese, excusa para contar lo de siempre y encima peor que nunca, y cómo lo fulminé pronto con el mando a distancia, porque no tengo tres horas para regalarlas.
Echaba de menos a un magnate del viejo Hollywood, un bastardo como Louis B. Mayer, al que veía resucitar para meterle un hachazo en la sala de montaje a ese tostón del bueno de Marty.
Tiene su público, concluí, y no soy yo. Por tanto, si no leo un libro que no me gusta, ni escucho música que no me conmueve, ¿por qué narices tengo este deber impuesto de soportar el "evento cinematográfico de la temporada"?.
Scorsese, que también ama el cine clásico, como yo - de hecho, lo admiro más como comentarista y evocador que como director - debió aprender la lección número uno: si vas a contar lo de siempre, la primera regla es que parezca otra cosa.
La ironía del cine posterior a 1965 es que ha sido el primer responsable en mitificar el cine clásico, verlo superior y añorarlo. Intentar emularlo ha sido un desastre, una presunción, una cursilería. Detesto cuando una película imita un encanto perdido.
No voy a pedir que el cine clásico vuelva, porque se fue hace mucho.
No voy a pedir que el cine clásico vuelva, porque se fue hace mucho.
Ya me visto yo con él, a fuerza de recuperarlo cada noche, si es posible. Ahí están las películas que ya vi, que no me aburren, ni desesperan, ni irritan. No hay riesgo, qué cobardía, dirán unos. Señorita Havisham de la vida, me interpelarán otros. Responderé, como dije en un post anterior: no hay que darle mayor importancia al cine. Yo se la doy más al tiempo.
Confinado o no, sé que cualquier día es irrepetible y más vale que la película elegida también lo sea.