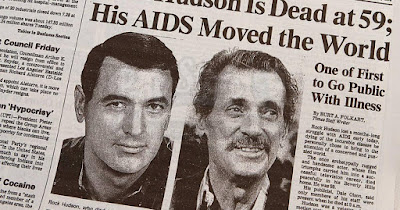Entre mis regalos de Reyes de hace un cuarto de siglo, se encontraba el VHS de esta inusual película, de la que yo no sabía nada. El título sugería intriga, el cartel parecía noir, con Tyrone Power, esbelto, alargado en su traje, destacado sobre el reparto, meras sombras a su lado, como sospechosos de asesinato. Quién diría que tampoco se podía juzgar una película por su portada.
Hace veinticinco años que vi por primera vez El filo de la navaja y ya lo decía en el post anterior: el recuerdo es imborrable y equívoco, mientras el tiempo ignora la misericordia. Fue ayer aquella tarde de sábado y tantas veces que la he vuelto a ver no borran la impresión de la primera; sólo han aspirado a emularla.
Mi padre estaba a mi lado cuando la vi. Aunque pagó por ese VHS, no estoy seguro de que lo comprase en persona para dejármelo al pie del árbol de Navidad, porque se sorprendió al verme con una película que conocía y le había fascinado tanto como estaba a punto de cautivarme a mí.
La presentación de su personaje principal y su dilema me pusieron en guardia. ¿De qué iba este film en el que el protagonista aseguraba a su prometida que no pensaba trabajar? Ella, escandalizada, le contestaba que era un vago, pero, en la determinación de este extraño héroe, de nombre Larry Darrell, había algo más profundo. La búsqueda de un sentido a la existencia después de una guerra donde había visto morir a sus compañeros, ese sentido imposible de hallar en una sociedad que olvida catástrofes a razón de acciones en Bolsa, privilegiadas oficinas, abrigos de visón y otras señales de obsceno materialismo.
El filo de la navaja se atrevía a introducir la filosofía en el Hollywood clásico y proponer así una gloriosa contradicción.
Detrás estaba una novela, una gran novela, que descansó en las mesillas de toda una generación – la generación de mi padre – y cuyo autor, Somerset Maugham – leidísimo entonces, pendiente de reivindicación – había accedido a la seducción del jerarca de la Fox, el cazador de prestigios, Darryl F. Zanuck, decidido a adaptar el súperventas a la pantalla.
Zanuck esperó a que su niño mimado, Tyrone Power, volviera de sus deberes militares para protagonizar la película perfecta de su regreso. Como el protagonista, Tyrone llegaba de una guerra cambiado, maduro, con una luz distinta en los ojos. El filo de la navaja era un desafío, un nuevo héroe, y el papel más atrevido que había incorporado hasta entonces.
Ese personaje que, ante la acusación de holgazán que recibe de la buena sociedad de Chicago, se lanza a la vida bohemia, trabaja en los oficios ingratos y llega hasta el Tíbet en busca de sabiduría oriental, es un precursor del inconformismo que comenzara a finales de los años cuarenta.
Larry Darrell aparece hoy como el padre de los chicos de En el camino, de Jack Kerouac, el abuelo de los que fueron a la India en busca de experiencias sensoriales y terapias de equilibrio, el bisabuelo de los que ven con recelo la cultura capitalista y sus promesas de brillantez.
Confieso que ese personaje ha supuesto una influencia destacada en mi vida. Su negativa al éxito mediocre y su búsqueda de la bondad como la fuerza más poderosa aún resuenan en mis días y volver a ver El filo de la navaja, además de cuestión nostálgica, es insistencia en valores.
Los que conocen el cine norteamericano saben que un personaje así existe en contadas ocasiones y son éstas las que hacen las películas de otro tiempo una inagotable fuente de sorpresas. En un mundo en el que todo se supone glamouroso y comercial, algo insólito aparece: un personaje que contesta, un rebelde antes de los rebeldes, un misfit en smoking.
La contradicción vive en la película como pieza artística, porque, pese a su personaje y esa tramoya filosófica, estamos ante una obra cien por cien Hollywood, con un reparto fastuoso, unos valores de producción irrepetibles y unas imágenes de lujo y placer vicario que no se consiguen con bohemia y buenos valores, sino con unos cuantiosos dólares.
Zanuck buscaba prestigio y tono, pero lo quería empaquetado con estrellas y glamour, y El filo de la navaja es todo lo que el dinero puede comprar, incluido la pareja más bella de la Historia del Cine.
La contrapartida es que el final de esa pareja no es el esperado y, de nuevo, la expectativa del espectador se solivianta. El filo de la navaja, ese híbrido de intenciones y resultados que me deja con la boca abierta.
La novela de Maugham, como todas las que se adaptaron en aquellos tiempos, recibió el tratamiento de gran melodrama con la que Hollywood entiende y desarrolla los argumentos.
El personaje de Anne Baxter, la desgraciada Sophie, protagoniza los momentos más inolvidables por truculentos de El filo de la navaja y esa mirada a una autodestrucción, que ni la bonhomía del protagonista podrá parar, recorre el alma de la película con el sentido del dolor que Hollywood bordaba con voluntad de impresionar.
Decían lectores de Somerset Maugham que era reconocido como un autor cosmopolita y atrevido para épocas ñoñas de necesidad y la película se place en viajar a la ciudad que fascina a los norteamericanos, París, en la que se desarrolla gran parte de la acción.
En la gran ironía del argumento, los que criticaron la elección del protagonista de zafarse de participar en el boom económico de entreguerras se arruinan con el crash de 1929 y, a continuación, se expatrian en Francia como socialités y árbitros del buen gusto.
El inimitable Clifton Webb está divertido hasta el frenesí como el inimitable Elliot Templeton, el bon vivant, el snob incorregible, que, en su lecho de muerte, sólo desea una invitación a la fiesta de disfraces de la princesa Novemali.
Pero la sorpresa interpretativa - relativa, si se conoce su valía - la proporciona Gene Tierney, que interpreta a una Isabel a la altura de las circunstancias. Con la carrerilla de su mala malísima de Que el Cielo la juzgue, Gene se atreve con un personaje con mayor miga, que vive entre niña mimada, perra sin escrúpulos e inevitable enamorada, que arrebata la función.
Princesa Novemali, licor Presovska, esta película es inolvidable en sus nombres y ocurrencias, que suscitan risita por su inevitable destello kitsch.
¿Suscita algo más risita en El filo de la navaja? Como sucede en mis películas favoritas, el tambaleo entre el ridículo y lo sublime está a la orden del fotograma y nada más exaltado que la secuencia del Tíbet y la inspiración divina.
En la faz apolínea de mi querido Tyrone, el encuentro con el Altísimo parece más bien la ratificación de encontrarnos ante el hijo de Zeus.
No en vano, la Fox había tenido similares encuentros con el misticismo en La canción de Bernadette y Las llaves del reino, empresas de lo espiritual y lo piadoso, donde la cita con lo superior se matizaba con los uuuuuh de la banda sonora y un foco sobre la privilegiada cara de los actores.
Amo esta película por lo que otros encontrarían como un defecto. Irrumpe lo impensable y la ingenuidad del celuloide de otros tiempos, que procuraba a las audiencias un doble éxtasis: el erótico con la cara de Tyrone Power, y el divino con la irrupción de lo metafísico.
También amo y, por tanto, perdono las pillerías del guion de Lamar Trotti - esa casualidad clamorosa de que vayan a ese tugurio parisino en concreto -, mientras admiro el inmenso trabajo de síntesis y ese frufrú silencioso con el que camina su libreto, como si vistiera el traje más elegante, ese que hace la película entretenida y absorbente durante sus generosos ciento cuarenta minutos.
Como los clásicos que me gustan, hay un arrullo nostálgico en El filo de la navaja desde que comienza hasta que acaba. Su belleza plástica, evocadora música, melodrama, reparto y lo que me cautivó aquella tarde de sábado con mi padre. Volverla a ver es visitar una casa que conozco, en la que me siento cómodo, un fastuoso hogar que no decepciona.
En esta última ocasión, me he cerciorado que hay algo más. Se trata de ese personaje principal y lo cerca - o lejos - que puedo estar de él en cada momento de mi vida. Al contrario que Larry, ¿me he rendido al capital para tener una vida protegida y resuelta? Diría que sí, que me siento a una oficina todos los días para hacer un trabajo que no me interesa.
Pero concluyo que no he cedido en lo esencial, porque lo que nunca deseé fue vender mi talento, ponerlo al servicio de otros, rebajarlo para ganar dinero. No lo he hecho y creo que no lo haré nunca.
Trabajo en lo que me permite escribir por las tardes y por las noches. Incluso ahora lo hago en horas robadas a la oficina.
Mi testarudez, la misma de Larry Durrell, me lanza a las letras que quiero teclear. Y quién sabe si el camino, aunque más claro que nunca, no ha terminado.